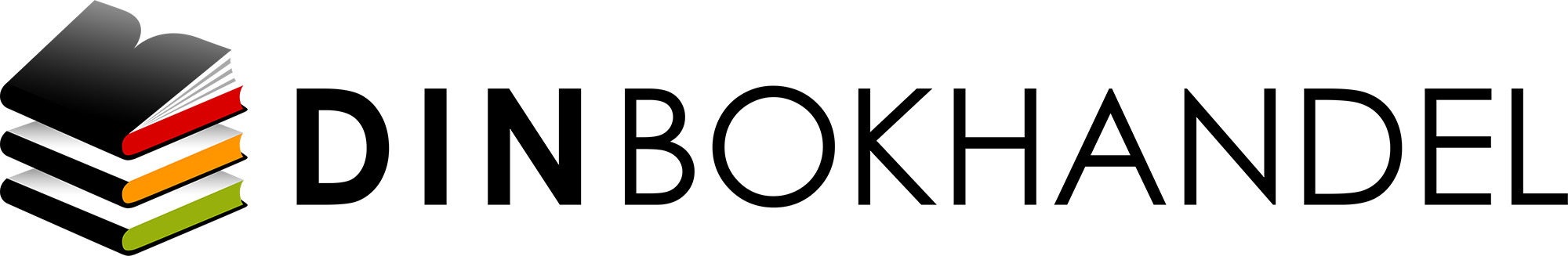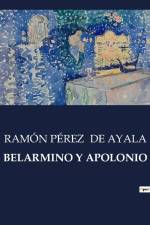av Ramon Perez De Ayala
329,-
Don Amaranto de Fraile, a quien conocí hace muchos años en una casa de huéspedes, era, sin duda, un hombre fuera de lo común, no menos por la traza corporal cuanto por su inteligencia, carácter y costumbres. Algún día quizá se me ocurra referir por lo menudo lo que hube de averiguar de su vida, y sobre todo recoger por curiosidad sus doctrinas, opiniones, aforismos y paradojas; de donde pudiera resultar un libro que si no emula las Memorabilia en que Xenofonte dejó reverente y filial recuerdo de su maestro Sócrates, será de seguro porque ando yo tan lejos de Xenofonte como don Amaranto se aproximaba, tal cual vez, a Sócrates: un Sócrates de tres pesetas, con principio. Pero todo esto no conviene ahora a mi propósito.Cuando yo le conocí pasaba ya de los sesenta este varón extraordinario. Había vivido veinte años en la misma casa de huéspedes, aquella en donde yo di con él, y otros veinticinco en otras muchas casas de huéspedes. Es decir, que se había pasado la vida en casas de huéspedes. La tal casa, en donde al Destino plugo juntarnos pasajeramente, era repugnante de todo punto. Pasé allí sólo dos meses, y eso porque la simpatía y deleitoso magisterio de don Amaranto me persuadieron a dilatar mi estada. Su irónica pedantería y pintoresca erudición me encantaban; pero lo que más me movía a venerar a don Amaranto era el hecho de que hubiera permanecido tantos años en semejante alojamiento, soportando como si tal cosa, sin perder de romana en lo físico ni la ecuanimidad interior, privaciones, entrometimientos, escándalos, desaliños, ponzoñas; en suma, un trato miserable y homicida. Y es que había profesado pertenecer a las casas de huéspedes, como a una orden religiosa, y hecho voto de pupilaje perpetuo. Él mismo me lo declaró un día, de sobremesa. Digo de sobremesa, que no de sobrecomida. Un detalle de las sobremesas de aquella casa, es que no había palillos de dientes; no por razones de economía, ni menos por escrúpulos de aseo y urbanidad, como es uso entre anglosajones, los cuales consideran el acto de mondar las rendijas de la dentadura como una necesidad de orden vergonzoso y clandestino, sino porque no había ocasión, y por ende los palillos holgaban. Condumios y viandas eran los primeros harto flúidos y las otras de estructura demasiado coherente y compacta para la herramienta dental humana, de manera que no permanecía residuo alguno entre los dientes.