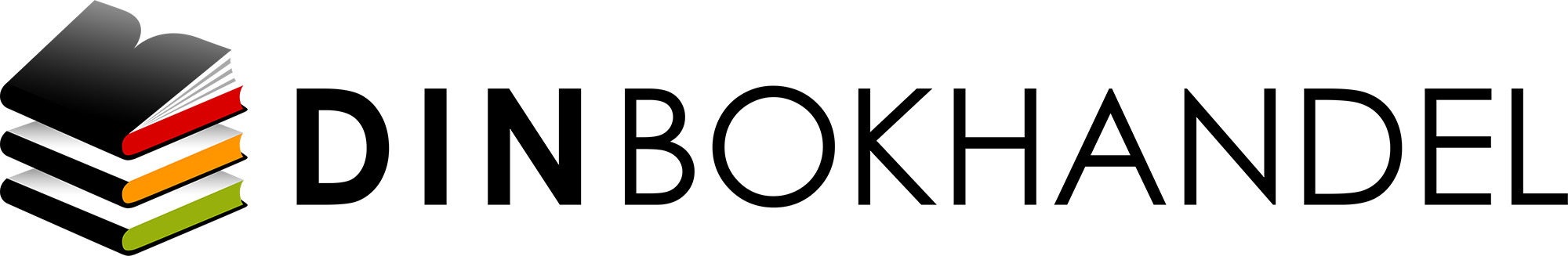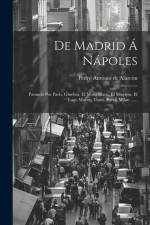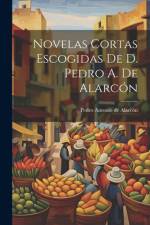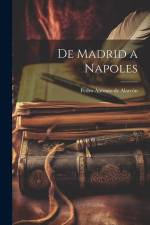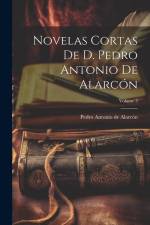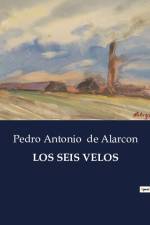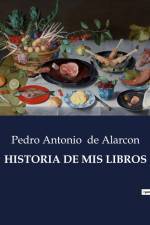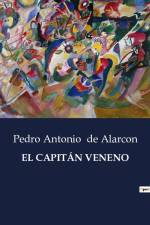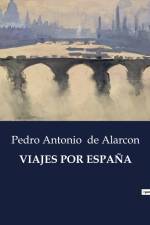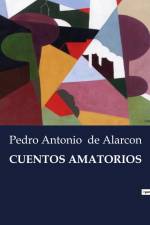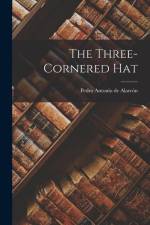av Pedro Antonio de Alarcon
265,-
Ni soy yo el primer escritor que a la vejez ha caído en la cuenta de que le convenía redactar por el mismo el Prólogo general de sus Obras, ni deja de ser necesario que todos los autores realicen, como despedida, algo semejante. Porque, una de dos: o no tienen en nada sus libros, en cuyo caso deben quemarlos y prohibir a sus herederos que los reimpriman, o los consideran dignos del público, ya sea por debilidad de padre, ya por deferencia a los lectores que pagan: y, en este segundo caso, que es el mío, deben defender aquello que venden; deben deshacer errores y embustes acerca de su origen y significado; deben contestar a criticas basadas en materiales equivocaciones o falsos razonamientos; deben, en fin, poner las cosas en su punto y lugar, para que, llegada la hora de la muerte, no salga cualquier amigo o enemigo desfigurando las intenciones del inerme difunto, con risa o rabia de los pocos o muchos parciales discretos que le queden y, por de contado, con aflicción y pena de los propios hijos -que Dios bendiga, en cuanto a los míos toca. Aquí tenéis, en cuatro palabras, la explicación del epítome o testamento literario que vais a leer; testamento que pienso escribir con la religiosa sinceridad correspondiente a toda confesión, sin dar oídos para nada al agravio, a la vanidad, ni a la conveniencia. De todo lo cual se deduce que sigo en el voluntario propósito, declarado tres años ha en la dedicatoria de LA PRODIGA, de no componer ningún nuevo libro (fuera de la terminación de mis Viajes por España), y que no me ya del todo mal en esta que llamaré barrera del circo literario, viendo ponerse en paz el sol de mi trabajada vida, mientras que allá abajo, sobre la ingrata arena, prosiguen luchando serviles autores y temerarios críticos de la moderna estofa, quienes no se afanan ya por enaltecer sobre el pedestal del Arte los más puros afectos del alma, sino por complacer a la turbamulta, regalándole cromos y fotografías de las peores ruindades del humano cuerpo.