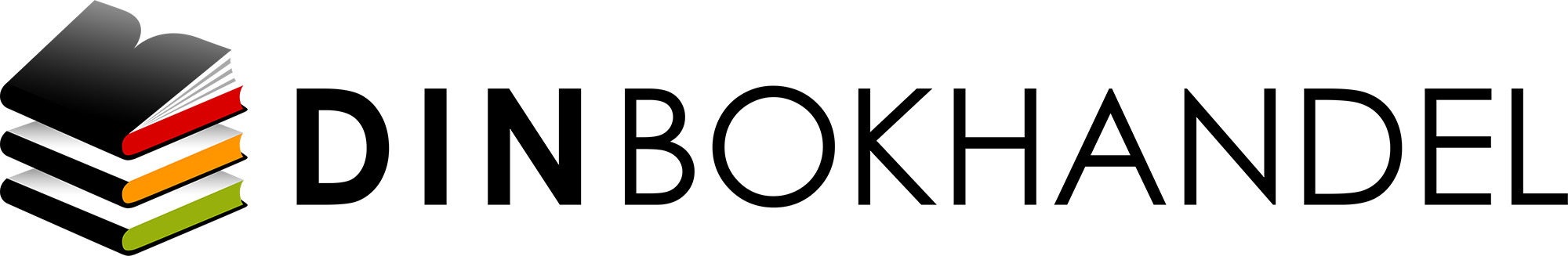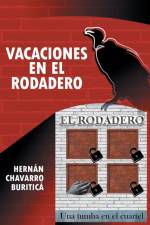av Hernán Chavarro Buriticá
235,-
Una madrugada de enero de 1968, un bus del Ejército nacional partía repleto de jóvenes hijos del Caribe colombiano, samarios, barranquilleros, cartageneros, sesenta y dos en total, naturalmente alegres, que anhelaban convertirse, muy pronto, en suboficiales del Ejército nacional de Colombia. Bajo la supervisión de un sargento y un cabo, dos choferes se turnarían el comando de aquel bullicioso vehículo que, lleno de ilusiones y sueños, se dirigiría a la ciudad de Popayán, al sur de la república. La travesía del país, que duró varios días, fue inmensamente alegre al compás de canciones y relatos de aventuras. Parando en los batallones que se encontraban en el camino, Medellín, Cali, para alimentarse y asearse, no se imaginaban aquellos muchachos la amarga realidad que les esperaba. Ser soldado en aquel país podía convertirse en la peor desgracia.En efecto, con los días, todo cambió para uno de ellos, quien reconstruye el itinerario de una historia de la vida real, la desilusión y el desencanto se apoderaron de muchos como él, que nunca imaginaron la crueldad sin límite y la humillación que rigen el adiestramiento. Cada día una nueva afrenta. Ante la opción de humillarse y permitir la vejación permanente, nuestro joven soldado optó por la dignidad, sin medir las consecuencias; era una batalla sin esperanzas. De hecho, terminó metido en una bóveda, estrecha como una tumba, llena de chinches, piojos y cucarachas en pleno cuartel, de la que no saldría con vida, a menos que ocurriera un milagro.